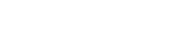Por Matías Araya Varela, Socio fundador de Araya & Cía. Abogados con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas agroexportadoras en Derecho Comercial Internacional y Derecho Agrícola. Árbitro de la DRC y recientemente distinguido como Lawyer of the Year 2025 en la categoría de Trade Law.
Durante los primeros meses del gobierno del presidente Donald Trump, cuando comenzaron a discutirse los nuevos aranceles, circularon en Estados Unidos varios comentarios y videos en los que se debatía quién debía asumir el costo de esos impuestos. La mayoría de las personas creía que eran los extranjeros quienes los pagaban. Sin embargo, la conclusión general fue que el verdadero pagador era el consumidor estadounidense, ya que los importadores compraban productos en condiciones FOB o CIF, y luego asumían el pago del arancel, trasladando ese costo al precio final de venta en el mercado. Esta es, en efecto, la lógica habitual del comercio internacional. Sin embargo, cuando se trata de productos agrícolas perecederos que se exportan bajo la modalidad de libre consignación —como ocurre en la mayoría de los envíos de frutas frescas a Estados Unidos—, esa lógica se rompe. En estos casos, la percepción popular en EE.UU. de que el extranjero es quien paga el arancel termina siendo cierta, ya que es el exportador quien absorbe directamente ese costo.
Desde principios de abril, los exportadores agrícolas que enviaron productos a Estados Unidos comenzaron a recibir liquidaciones en las que, además de los gastos habituales —como flete, manejo, servicios de frío, transporte interno y comisiones—, se les descuenta también un 10 % del valor CIF correspondiente al arancel de importación. Este nuevo cargo impacta directamente en el valor FOB final que reciben, lo que pone en riesgo la rentabilidad del negocio. Esta situación obliga a los exportadores a reevaluar sus decisiones comerciales, analizar con mayor cuidado la evolución de los precios en destino y considerar con urgencia la diversificación hacia otros mercados que ofrezcan mejores condiciones arancelarias.
En los próximos días se dará inicio a la campaña de exportación de arándanos peruanos, y es importante que los actores del sector tengan presente que este arancel del 10 % está vigente y, bajo la modalidad de libre consignación, será absorbido íntegramente por el exportador. Si el mercado no ofrece precios suficientemente altos para cubrir ese costo adicional, los márgenes se verán fuertemente comprometidos, generando una pérdida directa de rentabilidad.
Frente a este escenario, la única forma de asegurar un piso mínimo de rentabilidad —más allá de las eventuales gestiones diplomáticas que los gobiernos puedan realizar ante Estados Unidos para excluir ciertos productos del pago de aranceles— es que los propios exportadores negocien condiciones de venta distintas con sus contrapartes. Esto podría implicar dejar atrás la libre consignación y buscar esquemas más previsibles, como acuerdos con precios mínimos garantizados o programas con supermercados donde se pacten precios en firme. Aunque este tipo de acuerdos son menos frecuentes en el mercado estadounidense, que históricamente ha privilegiado la libre consignación para la importación de productos perecederos, el actual contexto obliga a repensar las reglas del juego.
Estados Unidos seguirá siendo un mercado clave para los productos agrícolas peruanos, pero depender exclusivamente de él —y bajo condiciones que no permiten cubrir todos los costos— puede convertirse en una amenaza para la sostenibilidad del negocio agroexportador.
Desde nuestra experiencia legal en el sector agrícola y en particular en el comercio internacional hortofrutícola, hemos acompañado a productores y exportadores en la estructuración de sus relaciones comerciales, ayudándolos a anticipar riesgos, negociar condiciones más equilibradas y adaptarse a entornos regulatorios cambiantes. En un contexto donde factores como los aranceles pueden alterar la rentabilidad del negocio, contar con asesoría especializada resulta clave para tomar decisiones estratégicas informadas.

Matías Araya V.
Socio Fundador de Araya & Cía.